.jpg) Por Pablo Díaz
Por Pablo DíazLos Excluidos, así se llama la novela de la austriaca Elfriede Jelinek que estoy leyendo en estos nebulosos días de verano aquí en Valparaíso. El libro me ha manipulado harto, tironeándome entre el más franco hastío hacia los personajes y la misma Jelinek, o haciéndome caer en el centro de esa adicción entre socialista y botánica que puede tener la literatura cuando se propone escribir sobre ese obscuro objeto estético (y un tantico más) que son los pobres, los excluidos, el “mundo popular” o como quiera que iluminemos u ocultemos a ese inconfesable grupo social en nuestro lenguaje.
El artificio literario de Jelinek, su impostura creativa, es teatral y metaliteraria: evoca al grupo de jóvenes marginales vieneses que protagonizan su “historia”, en la forma de personajes dramáticos a los que se puede fisgonear sin límites en el escenario, totalmente desnudos e inermes, teniendo control total de las posibilidades de parodia y además pudiendo intervenir impunemente en su ficción, casi siempre sin compasión. Es algo parecido a lo que ocurre en Caché, la película de Peter Hanecke, el compatriota de Jelinek que también filmó su novela La Pianista, cuando este compadre, Hanecke, le hace llegar a su ficcionada familia pequeñoburguesa francesa, unos casets vhs que les revelan que su casa está siendo filmada y vigilada, aunque no saben por qué ni por quién. Grabaciones que en realidad son metacinematográficas, es decir, son introducidas por el director omnisciente y por lo tanto perverso Hanecke: imágenes injustificadas y absurdas que no obstante buscarán su sitio en la ficción, destruyendo irremediablemente la vida de sus actores, en una lección afiladísima sobre la relación entre arte y realidad, entre otras tantas trascendencias con las que se puede entretener uno en esta película.
El patetismo categórico de “Los excluidos” es un efecto buscado en la novela de Jelinek, es su violenta y valiente poética, pero no por “programática” su caracterización resulta menos precisa o asertiva respecto a la “realidad”. Jelinek se carcajea elegantemente del problema moral y estético de simular la “psicología” de los sujetos marginales. Es un movimiento doble en realidad: empieza por sobreexponer a sus jóvenes pobres (hijos de una generación cómplice de una u otra manera con la masacre nazi), disectando su maldad y su miseria como sólo lo puede hacer quien ficciona la obra, para luego recuperarlos para sí con la honestidad que da haber desmontado todo mito edificante no sólo sobre los pobres sino también sobre la división entre arte y realidad, esto es, entre los “excluidos” como sujetos del arte, por un lado, y ella, Elfriede jelinek, su artista implacable, por el otro.
En tiempos en que se respira cierta moda por entronizar a la propia literatura como el objeto literario de mayor exclusividad en el mercado editorial, (olvidando por cierto que en esos casos el problema no radica ni en los objetos ni en los sujetos del arte sino más bien en un adentro y un afuera literario inscritos en, por llamarlo así, la moral del montaje) me pregunto cómo reconstruir o desmontar los mitos de nuestros pobres, de nuestros mundos populares, los excluidos chilenos en y de la literatura chilena: los hijos de ladrón (Rojas), los hombres oscuros (Guzmán), las vidas mínimas (Gonzales Vera).
El juego literario de Lemebel es un juego biográfico, la máscara de Lemebel es su propia vida, así es como lemebel construye sus pobres, sus cabros pelusas, sus amantes lumpen-literarios. Lemebel es uno de ellos y eso funda paradojalmente su línea divisoria entre arte y realidad. El problema de ese método es que para seguir escribiendo razonablemente bien Lemebel no podrá desligar legítimamente su vida de su obra, o dicho de otra manera, le estará vedada estéticamente la movilización social.
El caso de Droguett es fantástico, el tipo transfigura el arte en hiperrealidad al interior de su novela. Droguett testifica simultáneamente el nacimiento de un nuevo y viejo sujeto social, uno finisecular: un niño pobre con patas de perro, una alegoría encarnada que en realidad no era alegoría de nada sino realidad radicalizada: tener patas de perro como nacer sordo, inválido, ciego. Para Droguett probablemente el arte no tenía nada digno que ejecutar frente a la miseria, a no ser testificar con rabiosa poética su irreal inhumanidad.
¿Podrá nuestra literatura, pieza integrante y obsecuente del gran arte del realismo concertacionista, ficcionar con los nuevos pobres de este país, y de esta manera lograr su destrucción simbólica, al mismo tiempo que permitimos su recuperación para el arte y la realidad?
¿No le estaremos poniendo?
¿No le estaremos poniendo?



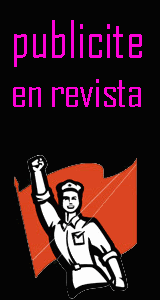








.jpg)
No hay comentarios:
Publicar un comentario